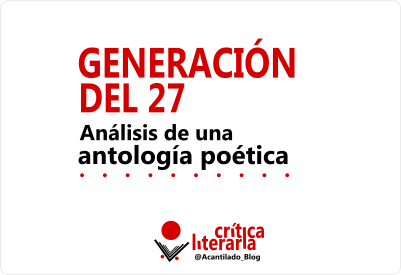Rara es la reseña de Mala letra (2016) que no compara esta colección de cuentos
publicados con Cicatriz (2015), novela
de la misma autora que coronó las listas de mejores novelas de 2015. Existen
dos motivos: por un lado, el temor a que fuera una obra poco meditada, un
tachón en su loable trayectoria literaria por el deseo de estirar el buen
desempeño comercial de Cicatriz y el
tirón de Sara Mesa gracias a este éxito (o de mantenerlo) con el fin de contar
con un buen colchón de ventas de su próxima novela y, por otro lado, el interés
por comprobar cómo evolucionaba la prosa de Mesa. ¿Continuaría intensificando,
como hizo en Cicatriz respecto de Cuatro por cuatro, la economía de medios
(personajes, acción y escenas), el carácter sobrio, distante, frío y afilado de
su estilo y sus ambientes turbios, oscuros y asfixiantes? ¿Apostaría, por el
contrario, por un tono más colorido, más conversacional, más próximo al lector
y con sus personajes?
Sobre el temor, nada que temer: si bien
algunos cuentos descuellan entre el resto de modo notable, ningún cuento puede
tacharse de tedioso ni de una prosa plana. La colección mantiene un nivel literario admirable a lo
largo de sus 191 páginas, por mucho que dos de sus cuentos, «Nada nuevo»,
sobre la soledad y el sentimiento de abandono en la vejez, y «¿Qué nos está pasando?»,
sobre el desamor, incurran en lugares comunes, es decir, por mucho que estos
carezcan de un tratamiento especial que los individualice, más allá de los
saltos temporales, de determinadas epifanías y de los cambios de perspectiva
del narrador, recursos empleados en cada cuento. Sin duda, la heterogeneidad temática –no exenta, sin embargo, de coherencia, por cuanto la culpa, la infancia y la educación son los tres centros
temáticos del volumen–, ayuda a que cada relato funcione; así
soslaya cualquier riesgo de que la excelencia de cuentos como «Mármol»,
«Papá es de goma» o «Apenas unos milímetros» abata
los menos conseguidos.
En lo que concierne a la evolución del
estilo, Sara
Mesa no abandona el estilo característico de Cicatriz, sobrio, oscuro y punzante. Así, tenemos «Creamy
milk and crunchy chocolate», un relato sobre un accidente de tráfico y el
remordimiento de sus responsables que no logra mantener en sus últimas páginas
el carácter lúgubre tan logrado y certero de las primeras; «Nosotros, los blancos», el cuento que,
por su extensión (unas 40 páginas), más bien, podría ser considerado una novela
breve sobre la maternidad subrogada y los hechos que se desencadenan cuando la
madre decide romper el acuerdo y quedarse con el bebé; el esquematismo y la
brutalidad de «Picabueyes», «Palabras-piedra», que con un inicio muy
obsesivo, en la línea de Poe en «El gato negro» y en otros cuentos de
obsesiones, aborda el padecimiento de una adolescente ante el ambiente opresivo
familiar, de represión de sus inclinaciones; y «Papá es de goma», donde se recrean los escollos de tres hermanos
menores de edad abandonados por sus padres. Los dos últimos sobresalen entre
los mencionados como continuadores del estilo de Cicatriz, entre los que habría que incluir «Nada nuevo» y «¿Qué nos está
pasando?», y suponen una excepción, un impedimento para afirmar que, de
manera imprevista, los mejores relatos son los que más se alejan de Cicatriz.
Sin
embargo, la
escritora explora otros terrenos. En «El cárabo», el primer relato, adopta una voz colorista que disuena
del resto de cuentos, acaso con la excepción de «Mustélidos», el último cuento. Del primero destaco no el tono
misterioso que adquiere en la segunda mitad cuando se produce una desaparición
y la madre con su hijo se interna en el bosque, en el que Mesa recoge elementos
tradicionales propios de los cuentos de terror infantiles, sino que
en él brille como en ningún otro cuento la capacidad de sugerencia, la elocuencia
de lo no dicho. Del segundo, de «Mustélidos» he de subrayar el
carácter metaliterario, donde Nuria responde a la queja de un compañero de
trabajo por la distancia entre la vitalidad y la ternura de su vida cotidiana y
la oscuridad y la violencia de las escenas que escribe en sus relatos. No es
fácil imaginar, después de leer Mala
letra, a su autora suscribir las palabras de Nuria, su concepto de literatura como desagüe. Un ejercicio
metaliterario, a mi parecer, anecdótico, es el de «Mármol», cuya protagonista se erige
como la autora del propio relato después de un caso de suicidio, que lo escribe
mucho tiempo después, puede que desfigurado por la memoria. El suicidio y
la enseñanza como temas se concretan en el cuento acaso más brillante de la
colección: no es fortuito que una de sus líneas le dé título. Desde
otra perspectiva, este cuento de Mala
letra comparte un trasfondo muy similar a una novela breve de Chirbes no
menos recomendable, La buena letra.
Por último, comentaré «Apenas
unos milímetros», que, aunque, en el fondo, complementa a «Mármol», pues cuestiona, también,
algunos aspectos de la educación y enfrenta a los estudiantes jóvenes con
aquello que, a priori, les es ajeno, la muerte o la enfermedad con un estilo bien diferente:
el humor negro. Quizá sea el cuento más políticamente incorrecto (pocos
o ninguno no lo son); de hecho, su tesis se opone frontalmente con la
corrección política. En él se plantea esa igualdad tramposa con que el sistema
educación niega las diferencias por ese afán de este por la integración, por
encima de la sensatez, a través de una profesora de biología que cuestiona el
provecho de que un adolescente tetrapléjico reciba una clase de educación
sexual y le enseñen a ponerse un preservativo. ¿Asistir a esta clase le hará
sentir más integrado o más excluido? Si bien la tesis se presenta de manera bastante
obvia, Sara Mesa sortea este problema a través de la reacción final
del chico y el sarcasmo que rezuma el relato. Baste mencionar las siguientes
líneas de la página 39 después de que el chico le comunicara (ni puede hablar
de decir o de escribir) que le gustaban los libros de fantasía: «Pensé que para
él cualquier libro, incluso el más realista, era de fantasía, pero de inmediato
me arrepentí de mi cinismo y le recomendé los cuentos de Poe».
Mala letra es buen libro de cuentos,
bastante recomendable. Puede que la voz narrativa, pese a ser
más sombría o más vital en unos relatos que en otros, sea muy similar y esto le
reste cierta verosimilitud en algunos casos. Puede que pese a incluir temas de Cicatriz como el robo, el aislamiento o
la culpa no goce siempre de la misma contundencia. Sin embargo, existe una gran
variedad dentro de los límites de la coherencia; existen, asimismo, ideas
provechosas, la mayoría de veces desarrolladas con excelencia. Todo ello
confirma que Sara Mesa se consolida como una de las grandes plumas de la
narrativa española actual y asegura que los once cuentos de Mala letra merecen su lectura.
MESA, Sara (2016). Mala letra. Barcelona: Anagrama. 191 páginas.
*La portada incluye una fotografía de James Pond extraída de https://unsplash.com/photos/hAu6KyCdHAc.
MESA, Sara (2016). Mala letra. Barcelona: Anagrama. 191 páginas.
*La portada incluye una fotografía de James Pond extraída de https://unsplash.com/photos/hAu6KyCdHAc.